Veo formas distorsionadas, difusas. Me hicieron quitar los lentes de contacto y a mí, que soy miope desde los once años, esa ceguera forzosa me anuncia una catástrofe. Moriré desangrada, cosas horribles me van a pasar.
Es jueves 10 de enero de 2019. Voy rumbo al quirófano, me sacarán seis miomas del útero.
Anoche busqué de nuevo fotos en Internet, todas son iguales: un vientre abierto cuya incisión minúscula les permite a los cirujanos abrir un cráter con la ayuda de un instrumento que separa y retrae. La piel, que tiene el fulgor de un embutido, posee una enorme capacidad para plegarse. En una cirugía todo lo que no sea el órgano que va a ser operado desaparece, la tela quirúrgica azul oculta el resto del cuerpo inútil. Del vientre emerge la masa salmón del útero sobre el que se hincan varios pares de tijeras. Mientras miraba las fotos, pensaba en tres cosas: que sufriría una hemorragia (los médicos intentan detenerla, pero es un caso perdido); que caería en coma y despertaría meses después; que los miomas seguirían intactos porque los médicos encontrarían algo maligno y preferirían cerrar. Pensaba en eso con fascinación nerviosa, entregándome al heroísmo de la muerte, descartando la posibilidad más ordinaria: que saliera bien.
La enfermera quirúrgica me lleva en una silla de ruedas por un pasillo donde solo distingo las ráfagas metálicas de las camillas y los números rojos de un reloj digital en la pared. No puedo ver la hora, pero sé que falta poco para las dos de la tarde.
Mi madre me despertó a la madrugada con un desayuno que comí entumecida de sueño, aunque consciente de que durante las próximas ocho horas no podría beber agua. Imaginé que sería mi último desayuno, mi último baño, la última vez que tendería la cama, que me pondría zapatos y me lavaría los dientes. Emprendí todo con solemnidad kamikaze. Incluso usé la camiseta del gato japonés de la suerte que compré la víspera. Llegamos a la clínica a las doce y, tras una hora de trámites, estaba en la sala de preoperatorio donde cada cosa, de color verde o gris, era tan limpia que parecía ausente. Antes de entrar tuve que lavarme las manos hasta los codos y firmar un papel en el que aseguré que no tenía esmalte, maquillaje, lentes o joyas. Con mi madre nos quedamos de pie junto a una de las camas, separada de las otras por una cortina, hasta que entró la jefa de sala con una bata, medias y un gorro para mí. Me cambié y sentí frío, como si de pronto me hubieran arrancado la piel o me hubieran rapado la cabeza. La jefa de sala regresó con un catéter para el suero y yo, que nunca he sido operada, ni sedada, ni hospitalizada, que desconozco los términos y procedimientos médicos (lo que sé lo aprendí en televisión) le hice la pregunta que repetiré durante los siguientes días:
¿Duele?

Es jueves 10 de enero de 2019. Voy rumbo al quirófano, me sacarán seis miomas del útero.
Ella respondió que no, pero dijo que mis venas eran muy delgadas y me pidió que abriera y cerrara la mano mientras hacía presión. Cuando las venas se hincharon, clavó la aguja. Después entró el anestesiólogo y anunció que la mejor anestesia para mí sería una epidural, solo que no dijo epidural sino inyección en la espalda.
Es la primera vez que subo a una silla de ruedas. Avanzamos por el pasillo más rápido de lo que hubiera creído. Antes, cuando le pregunté si podía llevar mis gafas, la enfermera quirúrgica dijo que al terminar la cirugía nadie se iba a acordar de ellas y que se iban a perder y prometió entregármelas. Ahora le pregunto si la epidural duele y ella responde que el anestesiólogo tiene las manos suaves. Mi madre camina detrás de nosotras en silencio hasta que debemos despedirnos. Me dice adiós varias veces. Entonces siento miedo de verdad, no el miedo histriónico de anoche sino uno hondo y salvaje, parecido al vértigo. Estoy ciega y desnuda y no sé qué va a pasar.
El quirófano luce intensamente blanco, hay varias personas que se mueven de un lado a otro como luciérnagas vertiginosas y que, me parece, apenas se fijan en mí.
La piel, que tiene el fulgor de un embutido, posee una enorme capacidad para plegarse. En una cirugía todo lo que no sea el órgano que va a ser operado desaparece, la tela quirúrgica azul oculta el resto del cuerpo inútil.
***
Estábamos en la playa, mi madre y yo en la arena y mi padre y mi hermano a lo lejos, en el mar. Aunque el día auguraba tormenta, el sol se filtraba por las grietas del cielo gris. Todos llevaban puestos sus trajes de baño menos yo que usaba shorts y una camiseta de Bugs Bunny. Me sentía pesada y fangosa como si algo subterráneo intentara jalarme; no los reconocía, pero eran los cólicos menstruales que llegarían desde entonces puntuales y nefastos. Tenía trece años, hoy tengo treinta y tres.
El nombre de los cólicos es feo: dismenorrea. Es primaria si la causan las prostaglandinas, unas sustancias que durante la menstruación ayudan al endometrio, la mucosa que recubre el útero, a desprenderse mediante movimientos musculares que producen calambres, y es secundaria si algo externo, como los miomas, afecta al útero.
Mis miomas aparecieron cuando tenía cerca de veinte años y el dolor primario dejó de ser molesto para convertirse en una rutilante avalancha de lava. Son dos dolores simultáneos: uno punzante, similar a un quemón o a un pinchazo de alfiler, y otro denso y sofocado. Es como llevar en el vientre al mismo tiempo una piraña y un rinoceronte.
Los miomas son tumores benignos de origen inexacto cuyos síntomas dependen de su ubicación en el útero. En fotografías médicas recuerdan a una catedral barroca: son protuberancias que se insertan en las capas uterinas externas, deformándolas a su antojo, o en el interior, o cuelgan como racimos de uvas. Las hormonas femeninas los hacen crecer. Los míos, que son seis, cinco medianos y uno de nueve centímetros de diámetro (los miomas gigantes miden más de veinte), me hicieron padecer cada síntoma de la lista en cada menstruación: sangrado abundante, sí, coágulos, sí, presión en el abdomen, sí, dolor en la espalda baja, sí, orina frecuente, sí, calambres pélvicos, sí, hinchazón, sí. Y otros que no están en la lista: dolor de cabeza, dolor de piernas, náuseas, ganas de vomitar, inapetencia, frío y anemia.
Mis miomas aparecieron cuando tenía cerca de veinte años y el dolor primario dejó de ser molesto para convertirse en una rutilante avalancha de lava.
Tuve cólicos en la universidad, en mi primer trabajo, en el segundo y en el tercero. Una vez pedí permiso para salir más temprano porque no los soportaba. Era una tarde de viernes lluviosa y yo iba en un taxi hacia mi casa con las manos apoyadas a la altura de los ovarios, sintiendo que mis entrañas se desgarraban. Pero por fuera apenas si estaba un poco pálida. Es la maldición del dolor menstrual: su falta de notoriedad. La mitad de las mujeres lo sufre, a menudo en silencio, y una de cada diez lo sufre de manera brutal, lo que quiere decir que ni los hombres ni la otra mitad de las mujeres sabe qué es, y quizás eso ayude a que parezca un malestar caprichoso y fingido. Eso y que la menstruación siga siendo tabú, veladamente impura, un secreto entre amigas del que no se habla lo suficiente en público. En Argentina, donde vivo, cuando uno la tiene está indispuesta, y en Colombia, de donde soy, su nombre suena a mandato divino: la regla. Un ginecólogo me dijo que los cólicos suponían una enorme fertilidad y que al quedar embarazada disminuirían. No quiero quedar embarazada.
La mitad de las mujeres lo sufre, a menudo en silencio, y una de cada diez lo sufre de manera brutal, lo que quiere decir que ni los hombres ni la otra mitad de las mujeres sabe qué es, y quizás eso ayude a que parezca un malestar caprichoso y fingido. Eso y que la menstruación siga siendo tabú.
Tomé toda la medicación disponible. Tomé pastillas rosadas esféricas, moradas esféricas, rosadas en forma de tubo, moradas en forma de tubo, verdes en forma de tubo cuyos empaques prometían escalar montañas y jugar voleibol junto al mar, bebí aguas de hierbas y gotitas varias, me unté aceites, me puse parches traídos de China y bolsas de agua hirviendo en el vientre, hice estiramientos y respiré profundo. Al final solo me servía el ibuprofeno de seiscientos miligramos, tres capsulas diarias los dos primeros días de menstruación, que detenía el dolor punzante, pero el otro, denso y sofocado, se quedaba.
En 2014, poco antes de mudarme a Buenos Aires, el ginecólogo dijo que sacarme los miomas era mi mejor opción. Habíamos hablado de la cirugía, pero acordamos esperar porque los miomas pueden crecer de vuelta y esa posibilidad se reduce a medida que termina la etapa fértil. Durante los siguientes cuatro años, al regresar a Bogotá en diciembre, sucedió lo mismo: yo hacía un recuento de los nuevos y peores síntomas (como la necesidad constante de orinar debido a la presión en la vejiga y con ella la amenaza de una infección renal) y él revisaba cuánto habían aumentado los miomas. Hubo un momento en el que por su tamaño le dieron vuelta al útero, una noticia que no entendí y que abracé con la impavidez que se abraza lo absurdo. Operarme y recuperarme tomaría un mes, pero cada diciembre el ginecólogo salía a vacaciones y yo debía regresar a Buenos Aires en enero. Entonces no pasaba nada.
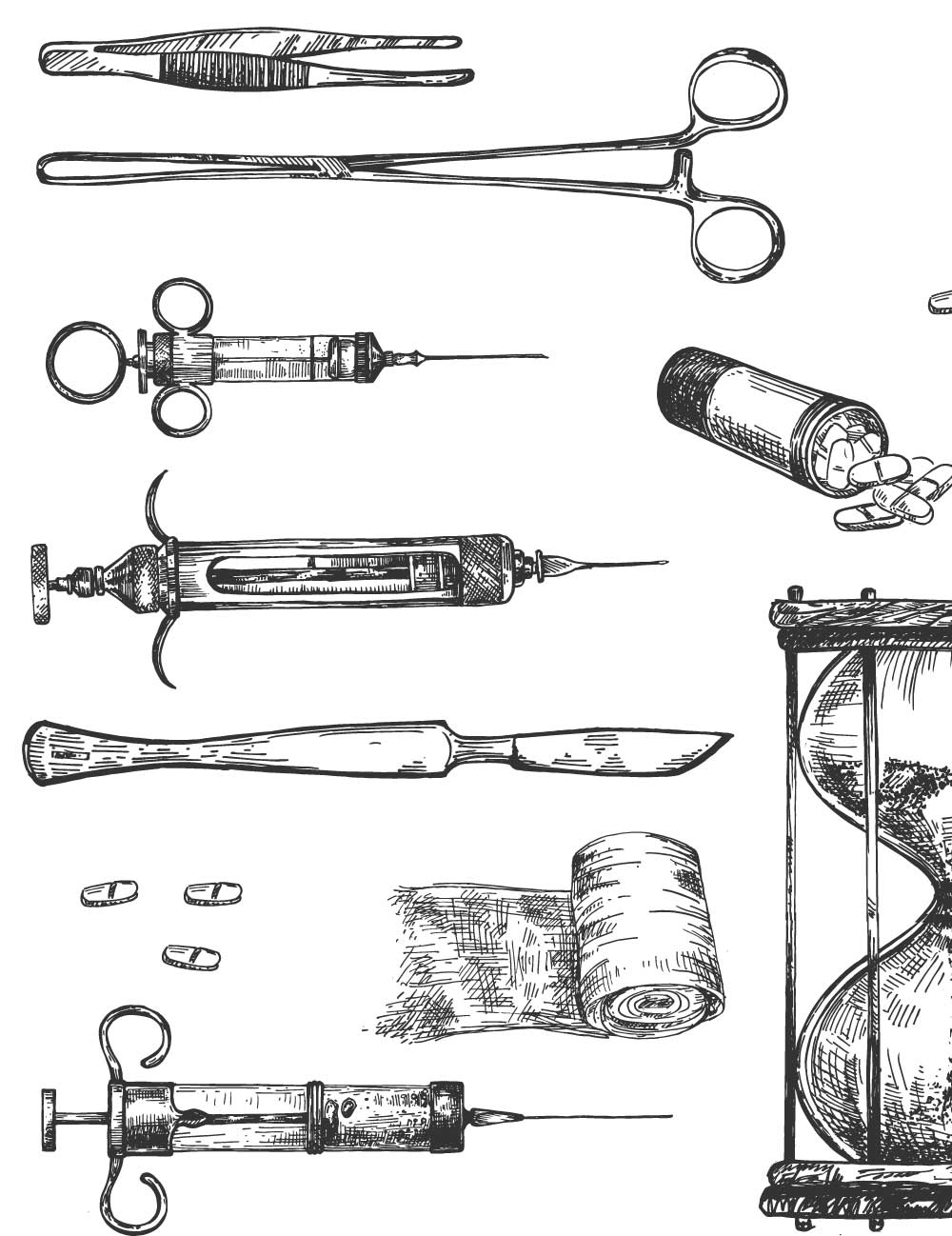
Mis miomas aparecieron cuando tenía cerca de 20 años.
Hasta que en diciembre de 2018 algo cambió: el ginecólogo no tuvo vacaciones. De una consulta que no iba a ser distinta al resto salí con órdenes para ecografía y exámenes de orina y sangre, con una fecha optativa para la cirugía y con una inquietud que se agitaba como una sombra pérfida: ¿quién es el tipo que me va a operar? Aunque con él sumaba varios años de citologías, mamografías y una vacuna contra el VPH, pensé: no lo conozco. Pensé: habla muy poco. Pensé: siempre está apurado. Pensé: parece deprimido. Pensé: no le gusta su trabajo. Volví a verlo la primera semana de enero con los resultados. Él miró la ecografía y llamó por teléfono al médico que lo acompañaría en el quirófano con el que tuvo una conversación fugaz. Cuando colgó dijo que sería una miomectomía por laparotomía y no por laparoscopia y, mientras me explicaba la diferencia (la laparotomía es una cirugía abierta: los miomas no se extirpan con los delicados brazos quirúrgicos usados en la laparoscopia, sino haciendo una incisión, abriendo el vientre de un tajo) llenó con su letra pequeña y fina la solicitud para que la clínica aprobara la operación.
Después, el doctor preguntó si quería que me sacara el útero. Ese procedimiento se llama histerectomía y sería la solución más eficaz para mí puesto que sin útero no hay miomas. Su pregunta fue perfectamente habitual (¿quiere agrandar sus papas y gaseosa por cincuenta pesos?), la hizo sin cortesía ni descortesía. Yo respondí igual de indiferente, aunque sentí una ligera vacilación. No, aún no quería sacarme el útero.
Él volvió a escribir. Miomectomía por laparotomía iba a ser.
De una consulta que no iba a ser distinta al resto salí con órdenes para ecografía y exámenes de orina y sangre, con una fecha optativa para la cirugía y con una inquietud que se agitaba como una sombra pérfida: ¿quién es el tipo que me va a operar?
***
La luz de tres lámparas dicroicas se expande y contrae en tonos de verde, rosa y amarillo sobre la cama de operaciones donde estoy acostada, mientras en el quirófano todos siguen su danza impasible. Sé que están a mi alrededor, aunque no los puedo ver e ignoro cuántos son. Algunos se agrupan en torno a mi cabeza, otros en torno a mis pies y a mis brazos y se apresuran a cubrirlos con una cobija térmica y con la tela quirúrgica azul. Hablan entre sí con frases cortas, dándose instrucciones. El anestesiólogo me pone una máscara de oxígeno, parches adhesivos en los hombros y el pecho, me pregunta mi peso y estatura. Pasan unos minutos, él pregunta de nuevo y yo respondo. No sé si hablo alto y claro o si ya estoy sedada, pero esos dos números son lo único que me queda en un lugar donde todos tienen más control sobre mi cuerpo que yo y me esfuerzo por hacerlo bien: repito cincuenta y cinco kilos; repito un metro sesenta y tres. Me piden que gire a un costado porque me van a poner la inyección epidural que contiene anestesia y analgésicos. Giro. Dos hombres dicen sus cargos, los olvido al instante. El ginecólogo me saluda y noto que de cerca sus ojos son tristes. El anestesiólogo unta un líquido en mi espalda; estoy desnuda ante extraños, aunque, a pesar de la sumisión que eso supone, floto en una niebla cálida. Lo escucho pedir una aguja hipodérmica de veinticinco centímetros y algo que suena a oxicodona, un analgésico opioide, pero no siento ningún pinchazo. Me concentro porque la enfermera quirúrgica anuncia que hará un chequeo y empieza una ronda veloz de preguntas según la tarea de cada uno. Cuando se dirige a mí respondo con decisión: cincuenta y cinco kilos; un metro sesenta y tres. Me dijeron que no estaría inconsciente, como ocurre con la anestesia general, sino sedada. No sé qué es estar sedada. El anestesiólogo me pregunta quién es la persona que tengo tatuada en el antebrazo, intento responderle a través de la máscara de oxígeno; él no me entiende y yo quiero que entienda, así que repito el nombre una y otra vez hasta que ya no me importa porque mis piernas se adormecen y no escucho a nadie ni percibo el olor vacío del quirófano. Es hermoso como caminar bajo una lluvia de verano. Durante dos horas siento o sueño un golpe vago en alguna parte imprecisa del cuerpo como un temblor que sucediera miles de kilómetros bajo tierra y apenas lograra mover los tallos de las flores.
No sé si hablo alto y claro o si ya estoy sedada, pero esos dos números son lo único que me queda en un lugar donde todos tienen más control sobre mi cuerpo que yo y me esfuerzo por hacerlo bien: repito cincuenta y cinco kilos; repito un metro sesenta y tres.
***
Antes de la operación, firmé un papel en el que aceptaba la posibilidad de perder el útero, de que un mal movimiento del bisturí rasgara los órganos cercanos, de que un coágulo saliera disparado al corazón. Si alguna de esas cosas hubiera pasado no habría sido capaz de hacer nada, habría muerto confundida y ahogada en sangre.
Ahora despierto del abismo al que fui arrojada. Estoy orgullosa de las preguntas que le hago al anestesiólogo ¿Cuánto se demoró la cirugía? ¿Sacaron todos los miomas? ¿Puedo verlos? ¿Le avisaron a mi madre? ¿Dónde están mis gafas? El anestesiólogo me acerca un frasco con los miomas que veo borrosos, flotando como manzanas en un barril. Me doy cuenta de que la cama de operaciones tiene ruedas porque alguien la empuja hacia afuera del quirófano. Antes de salir digo gracias y varias voces responden. Me llevan a la sala de recuperación, una réplica de la sala de preoperatorio, donde me siento aturdida y feliz.
Un hombre que está en una cama, al otro lado de la cortina, pregunta cuándo lo van a pasar a su habitación. No lo veo, solo lo escucho. Entonces aparece el dolor en mi vientre (una enfermera me explicará que tengo una herida superficial, pero por debajo hay otras seis, una por cada mioma arrancado del útero, que deben cicatrizar). Es un dolor adormilado que sube en intensidad hasta transformarse en los cólicos menstruales por los que decidí operarme, y que aguanto quieta y muda. Espero. No sé cuánto tiempo pasa, la sala de recuperación es un limbo que apenas varía cuando la enfermera corre la cortina para decirme que pronto iré a una habitación. La tercera o cuarta vez le digo que tengo dolor, ella me da dos pastillas de acetaminofén que actúan rápido y yo vuelvo a hundir la cabeza en la almohada.

Antes de la operación, firmé un papel en el que aceptaba la posibilidad de perder el útero, de que un mal movimiento del bisturí rasgara los órganos cercanos, de que un coágulo saliera disparado al corazón.
***
Siempre hay ruido en la habitación 436. El goteo del suero y del analgésico conectados a través de un tubo con el catéter en mi mano, los bufidos de la máquina que activa el goteo y su queja si hago un movimiento brusco o si el contenido de las bolsas se acaba, la respiración fatigosa de una tela cruzada de cables que me cubre las piernas y se ajusta y expande para evitar la formación de un trombo y mi muerte. Están los ruidos de afuera (camillas, gente corriendo, cosas metálicas que caen) y el de la puerta cuando entra la enfermera a tomar los signos vitales, la jefa de enfermeras a ponerme una inyección anticoagulante en el vientre, la persona que trae la comida, la persona del aseo, la persona con las sábanas para el sofá cama donde mi madre duerme, la persona que retira los residuos del tacho rojo y la que retira los del tacho verde, la persona que ofrece la ayuda espiritual que yo no tomo.
Llevo un día, y no solo siento que vivo aquí desde hace años, sino también que no hay nada más: el sofá cama de cuero sintético, la ventana que da al colegio italiano, desocupado porque los chicos están en vacaciones, la mesa de patas altas con ruedas para la comida, el televisor de techo, la silla de plástico en la ducha y la cama con barandas, cabecera ajustable y un panel con interruptores apagados. Eso, y la porción de pasillo que alcanzo a ver, es todo lo que existe.
Soy una bestia con tentáculos. Tengo unas medias de la cintura a los pies, muy ajustadas bajo la tela antitrombos, y una sonda en mi uretra que me hace orinar en una bolsa y cuyo nivel revisa la enfermera para medir cuánto líquido retengo. Ayer pesaba cincuenta y cinco kilos, hoy cincuenta y nueve. Ella dice que es por los líquidos y yo acepto lo que dice.
Anoche, después de beber agua y caldo, me sentí eufórica. Cuando llegó Wilber, el enfermero, yo leía Pajarito, el libro de cuentos de Claudia Ulloa. Lo leí entero, pero hoy no recuerdo nada, solo la escena de una chica que va a una entrevista de trabajo con un pájaro medio muerto en el bolsillo de su abrigo. Tampoco recuerdo la conversación con Wilber, aunque hablamos hasta tarde. Pasé la noche sentada en la cama sin dolor ni sueño (aquí el día y la noche son iguales, la rutina no cambia, las luces siguen prendidas). Amaneció poco antes de la seis, el cielo seguía opaco. Mi madre me ayudó a cambiar la bata de la cirugía por una piyama-vestido de cuadros grises hasta la rodilla que me dio un aspecto desdichado. Vi la cicatriz: una línea de sangre seca teñida por el hilo azul y un pliegue de piel púrpura alrededor. No le di importancia. Tenía que caminar, si me quedaba quieta podían aparecer los trombos, entonces le pedí a Wilber que saliéramos al pasillo. Caminé apoyada en su brazo, arrastrando el tubo del suero, sintiendo a cada paso un cosquilleo en la cicatriz.
Soy una bestia con tentáculos. Tengo unas medias de la cintura a los pies, muy ajustadas bajo la tela antitrombos, y una sonda en mi uretra que me hace orinar en una bolsa y cuyo nivel revisa la enfermera para medir cuánto líquido retengo.
Al regresar, Wilber quiso tender la cama: sacó las sábanas, las dobló, levantó el colchón, roció desinfectante, extendió las sábanas nuevas, metió los bordes bajo el colchón, se aseguró de que no hubiera arrugas, cambió las fundas de los almohadones y los acomodó. Yo permanecí de pie, mirándolo, hasta que perdí la fuerza. Sentí que un río turbulento me arrastraba y me abalancé como un animal herido y humillado a la cama recién hecha. Luego Wilber se fue.
***
Otros hacen cosas por mí, preparan la comida, la llevan a mi cama, retiran los platos. No orino en el baño, ni siquiera noto cuando la orina sale. Aunque no sé exactamente qué me hicieron, ni qué ocurre, ni si el dolor despertará como un dragón milenario cuando el efecto de los analgésicos de los que supongo que estoy llena pase, me siento protegida y aislada. La dependencia puede ser encantadora. Ahora, al mediodía, llega una enfermera a bañarme. Soy capaz de hacerlo sola, pero mi tía que está de visita me atormenta presagiando que me voy a resbalar sobre los azulejos porque tengo la tensión baja y estoy medio lela. No me avergüenza la desnudez, pero quiero entrar sola al baño. Adentro me tropiezo con el tubo del suero y mi tía, que escucha el traqueteo, lanza un grito atemorizado, quizás de satisfacción.
***
A todos les gusta mi cicatriz. Las enfermeras creen que es hermosa, incluso el ginecólogo, que pasó esta mañana, dijo que era una buena cicatriz. Dijo que pronto me quitarían la sonda para orinar y que podía comer lo que quisiera. Después del baño, recuperada del mareo de esta madrugada, tengo un hambre felina. Almuerzo pescado en salsa, arroz, caldo, ensalada y chocolates, precipitadamente, mezclando las porciones, creyendo que es lo mejor que he probado jamás. Mi hermano y su novia me visitan hasta el atardecer. Tengo hambre de nuevo, pero la cena llega rápido: lasaña de pollo y champiñones, puré de papa, fresas con crema. Mi madre y yo miramos la telenovela mexicana que vemos desde que llegué a Bogotá, en diciembre. De repente el aire se hace espeso, siento los ojos pesados y al cerrarlos un globo que se infla y desinfla en mi cabeza. Quiero vomitar. Quiero vomitar. Quiero vomitar. Me sobreviene una arcada y un latigazo atraviesa la cicatriz.
Voy a morir así, cosas horribles me van a pasar.
Mi madre me trae un vaso de agua de anís que me quita las náuseas, pero duermo mal, alterada por el ruido y las luces. Me despierto temprano, y la mañana trascurre igual a la anterior: camino por el pasillo, esta vez solo doy unos pasos lentos, y desayuno hojuelas de maíz con leche descremada. A las diez, el ginecólogo trae una orden de salida, explica que el mayor síntoma de infección es una piel brillante y tensa en torno a la cicatriz y me da un número de emergencia para que llame en caso de sangrado genital, fiebre o pus. Mi madre hace los trámites de salida y yo espero sentada en la cama. No hago nada durante una hora, hasta que ella vuelve, ágil y resuelta, con papeles en la mano. Mi hermano llega al mediodía y, poco después, un camillero con una silla de ruedas. Mientras la dejamos, la habitación 436 parece tan común, nada indica que yo estuve ahí. No vemos a nadie conocido para despedirnos.
Salgo de la clínica sintiendo que miles de partículas de medicación flotan en mi sangre, cargando una bolsa con cuarenta pastillas de ibuprofeno, treinta de tramadol y ocho inyecciones de un anticoagulante llamado enoxaparina sódica. Tengo miedo porque no me dolió que me quitaran el catéter de la mano ni la sonda, pero dentro de ocho días el ginecólogo sacará los puntos y presiento que la piel se enquistará en el hilo. Tengo miedo de atravesar la puerta de la clínica. Miedo del taladro que se escucha afuera, de los trabajadores que están abriendo la calle, mutilándola.
A todos les gusta mi cicatriz. Las enfermeras creen que es hermosa, incluso el ginecólogo, que pasó esta mañana, dijo que era una buena cicatriz. Dijo que pronto me quitarían la sonda para orinar y que podía comer lo que quisiera.
***
Viví en el departamento de mi madre hasta que cumplí veinticuatro años y me mudé sola. Ahora aquí viven ella, mi hermano y un gato de nombre Lucrecio. Los muebles de mi antiguo cuarto son los mismos, el escritorio, el espejo, la biblioteca, la cama angosta, pero las cosas que no me llevé a Buenos Aires están dispuestas en un orden meticuloso y creo que si tomo algo lo demás saldrá disparado. En la biblioteca, donde mi madre organizó los libros según su tamaño para que los más grandes sirvan de base, no hay espacio libre. Una variedad de objetos está en cajas de madera que mi madre y mi tía suelen pintar y, cada vez que abro una, encuentro tesoros olvidados: una colección de animales en miniatura, sellos, papel para cartas. Sobre la cama hay un edredón con estampado de rosas, dos cojines rosados con estampado de flores blancas y dos cojines blancos con estampado de flores verdes. Por la ventana ya no se ven los cerros, sino la torre Huawei que construyeron al frente con su abanico rojo que se ilumina de noche.
Es de noche.
Dormí toda la tarde como si hubiera regresado de un viaje y cuando desperté me fui a bañar. Mi madre me pasó los frascos de champú y jabón para que no tuviera que levantarlos del piso y yo lentifiqué los movimientos, temerosa de que el agua caliente quemara la cicatriz. Vestirme y ponerme las medias antitrombos me dejó exhausta. Entonces tomé un tramadol. Acabo de tomar un tramadol. Soy un insecto rociado con veneno, nada sostiene mi cabeza, me vierto sobre la cama, no puedo hablar, evoco el sabor de la salsa del pescado, veo vísceras, alucino las fauces de tres perros donde deberían estar las rosas del edredón, una criatura se arrastra por mi garganta. Sabía que algo horrible me iba a pasar, y era esto.
Vomito con la mandíbula desencajada y los ojos llorosos. Vomito, aunque no he comido nada. Vomito y la cicatriz palpita.
Mi hermano está sentado en el piso, contra la pared, leyendo la caja de tramadol. Lee que es un opioide. Mi madre, en la cama, llama al número de emergencia y pone el altavoz. Una mujer dice que lo cambie por acetaminofén, que coma y beba de inmediato para orinar lo antes posible y no deshidratarme. Dice que no es una emergencia, pero yo lo tomo como una sentencia de muerte. Al rato mi madre me trae galletas de sal. Sostengo una con ambas manos y con la cabeza aún baja empiezo a mordisquear.
Soy un insecto rociado con veneno, nada sostiene mi cabeza, me vierto sobre la cama, no puedo hablar, evoco el sabor de la salsa del pescado, veo vísceras, alucino las fauces de tres perros donde deberían estar las rosas del edredón, una criatura se arrastra por mi garganta. Sabía que algo horrible me iba a pasar, y era esto.
***
Pasaron trece horas desde que tomé el tramadol y me pregunto si ya salió de mi cuerpo. Escribo las preguntas que le haré al ginecólogo cuando lo vea: ¿la próxima menstruación llegará puntual? ¿Dolerá? ¿Qué tan anémica soy? ¿Puedo hacer algo para que los miomas no reaparezcan? Hay varias más que no logro convertir en frases coherentes y tampoco sé quién podría responderlas. Ayer, mientras me bañaba, pensé: ¿Y si resbalo al salir? ¿Y si no soy capaz de subir el escalón? Hoy, después de una noche de sueño intermitente, pero sin náuseas, me gustaría saber si no siento dolor porque no lo tengo o por el efecto de la medicación, si volveré a caminar a la velocidad acostumbrada y a comer comida grasosa. Aunque la cirugía fue hace tres días, me parece que caminaré con lentitud senil y me alimentaré de galletas de sal y limonada toda la vida. El domingo pasado mi hermano me invitó a la ciclovía, y hoy no puedo imaginar subirme a una bicicleta. Otra duda surge sin previo aviso y se queda flotando, espectral: ¿Y si no me hubiera operado? ¿Hacía falta todo esto?
Cuento las pastillas y ordeno las inyecciones anticoagulantes en una fila marcial. Quedan siete, pero es como si fueran siete mil. En la clínica, la jefa de enfermeras me puso dos que me dejaron hematomas en el vientre y me enseñó a colocármelas: marque tres dedos desde el ombligo hasta el lugar de la punción, sostenga la piel con los dedos índice y pulgar, inyecte, repita a la mañana siguiente del lado opuesto. El ginecólogo me dijo que las podía aplicar yo misma, que sus pacientes embarazadas lo hacían, pero no concibo la idea de clavarme un objeto y menos aún de sacarlo. ¿Y si se traba? Mi madre tampoco quiso hacerlo y pidió un servicio de inyectología a la farmacia del barrio.
Escribo las preguntas que le haré al ginecólogo cuando lo vea: ¿la próxima menstruación llegará puntual? ¿Dolerá? ¿Qué tan anémica soy? ¿Puedo hacer algo para que los miomas no reaparezcan?
El inyectólogo acaba de irse. Llegó a las nueve y cincuenta, la hora en la que volverá durante los próximos siete días. Sentada en la cama, con la inyección a un lado, sentí una bocanada de angustia mientras él subía los cinco pisos. Saludó en voz baja y sacó de su mochila un frasco con algodones y otro de alcohol. Creo que es tímido porque tiene las mejillas muy rosadas y habla poco, pero adiviné un brillo maligno cuando levantó la jeringa, le dio unos golpecitos con la mano y dejó caer un par de gotas. Luego volvió a su actitud reservada. El pinchazo es inocuo, el alcohol frío en la piel es peor, más teatral, aunque solo ahora que él se fue estoy tranquila.
Pero la tranquilidad es un estanque vacío. Son las diez de la mañana y lo único que tengo que hacer es caminar y esperar la hora de tomar las pastillas. Así que cuento las que quedan (las de tramadol las escondí detrás de unos libros porque cuando las veía sentía repulsión), las pongo en la bolsa junto a las inyecciones y salgo a caminar. Voy hasta el sillón verde de la sala, un sillón grande como una roca prehistórica que perteneció a mi abuelo y que, según mi madre, en caso de mudanza habría que sacar por el balcón. Son unos quince pasos que doy con exagerada cautela, sintiendo no la cicatriz sino la tela áspera de las medias antitrombos que no me he quitado en tres días. Veo las escaleras al segundo piso, inalcanzable, y emprendo los quince pasos de regreso.
Se supone que mañana lunes la ciudad retomará su rutina tras vacaciones, pero el caos bogotano no afecta al conjunto de edificios donde está el departamento de mi madre. Son ocho bloques idénticos, seis en torno a un templete al que se entra por caminos sembrados de arbustos y flores. Aquí vive mucha gente vieja y no se escucha ruido, salvo por los ocasionales gritos de los niños chinos, hijos de los empleados de Huawei, que salen a jugar. A esta hora y a las cuatro de la tarde surge un universo lento y afligido, habitado por viejos que toman sol del brazo de una enfermera, paseadores de perros y niñeras que limpian la nariz de un bebé mientras revisan su celular.

Sentada en la cama, con la inyección a un lado, sentí una bocanada de angustia.
Ahora mi madre está en mi cuarto tendiendo la cama. Habíamos pasado un año sin vernos y la tarde en la que llegué a Bogotá, peleamos. No recuerdo la razón porque seguro no fue grave, pero sí que pocos días después peleamos de nuevo. Sin embargo, desde la operación nos llevamos bien. Estoy acostumbrada a cocinar, a lavar lo que está sucio, pero este regreso a una niñez sin obligaciones, a un departamento que siempre huele a ropa limpia, a un cuarto donde cada mañana el sol entra tenue, me hace sentir querida, salvada.
Le digo que leamos un libro juntas, uno de los que compré en Navidad. Escojo, la novela de George Saunders. A ambas nos gusta leer en voz alta y nos viene bien que la novela esté narrada con muchas voces. Nos turnamos. Willie, el hijo de once años de Abraham Lincoln, muere y su cuerpo es llevado al cementerio de Oak Hill en Washington donde su fantasma despierta y se niega, como los miles de fantasmas que habitan el cementerio, a aceptar que murió. Willie aguarda a que Lincoln lo rescate. Unas horas después seguimos leyendo este libro que asumo revelador: yo también estoy en un borde nebuloso, en una cama que hace diez años no es la mía, alejada del mundo, custodiada por mi madre, esperando.
A la noche entra Lucrecio, el gato, y me mira desde la puerta. Sin bajarme de la cama, saco el cordón de un zapato y lo arrastro por el piso para que él lo persiga, pero Lucrecio tiene quince años, es viejo, y en lugar de jugar salta a la cama, se acuesta junto a mí y enseguida se duerme.
Como no lo hacía desde que era una niña, antes de las diez me quedo dormida.
Son las diez de la mañana y lo único que tengo que hacer es caminar y esperar la hora de tomar las pastillas. Así que cuento las que quedan (las de tramadol las escondí detrás de unos libros porque cuando las veía sentía repulsión), las pongo en la bolsa junto a las inyecciones y salgo a caminar.
***
No estornudo por miedo a que los puntos se despeguen y todo estalle en pedazos. Me tapo la nariz ridículamente hasta que las ganas se pasan. Siento un nudo en la cicatriz cada vez que hago fuerza. Cuando despierto y me incorporo en la cama, cuando levanto los brazos, cuando camino, cuando me peino, cuando me visto, cuando destapo una botella, incluso cuando respiro.
***
Hoy es sábado, hace nueve días me operaron, y tengo turno para cortarme el pelo. Mi madre está conmigo. La peluquera me mira mal por llegar tarde y me dice que espere en un sofá. Los clientes cuchichean, cuentan historias de celebridades, al menos diez secadores están prendidos a la vez. Quiero gritarles que tuve una cirugía, que exijo consideración, que me atiendan ya. No digo nada; aguanto, rumiando el enojo. Al salir de la peluquería hace sol, las hojas de los árboles lucen esmeradamente verdes y yo, que llevo días sin mirarme a un espejo, tengo el pelo arreglado y vamos a almorzar hamburguesas. El éxito de la recuperación se mide a partir de qué tanto camino y de qué tanto como. El lunes añadí jamón a las galletas de sal y fui dos veces al sillón de la sala. El martes almorcé arroz blanco con pollo y bajé las escaleras hasta el templete, apoyada en el brazo de mi madre que es suave como un bastón de felpa. El miércoles al atardecer tomamos un taxi; hacía cuatro días que no salía de casa. Ayer mi madre, mi hermano y yo cruzamos tres calles y un puente peatonal hasta la torre Huawei, donde compramos café y pasteles. Ahora, en el restaurante, mi madre pide una hamburguesa vegetariana, yo una con queso azul, papas fritas y tomates marinados. Mastico bien, sin atracarme como hice en la clínica. Celebro los tomates, le pregunto a la mesera cómo los marinaron y sonrío, cuando responde con desgano que no sabe. Luego caminamos seis calles hasta un parque. Vemos un ensayo de baile, a un perro cojo perseguir a una paloma. Tanta normalidad me parece extraordinaria. Esquiva. También yo quiero correr. Voy lo más rápido que puedo, hasta que siento un tirón al lado izquierdo de la cicatriz, en la que se ha formado una costra que pica, justo sobre el espacio que dejó el mioma más grande.
No estornudo por miedo a que los puntos se despeguen y todo estalle en pedazos. Me tapo la nariz ridículamente hasta que las ganas se pasan.
***
Si los puntos de una sutura no se sacan a tiempo es probable que la herida se infecte, que el hilo se entierre bajo la piel o que la cicatriz se deforme. Me obligué a no buscar en Internet fotos de ninguna de las tres opciones, pero recordé (lo habré visto cuando era una niña) un pedazo de tela atorado en una máquina de coser, la aguja repiqueteando con rabia y el hilo vuelto un nudo imposible. Hoy veré al ginecólogo por primera vez desde la cirugía. Es lunes 21 de enero de 2019. Desde mi cuarto escucho que mi madre y mi hermano hablan sobre una bomba que acaba de estallar en la principal academia de policía de Bogotá. Llevo nueve días en un estado fantasmagórico, languideciendo como una cortesana, sin revisar el celular ni seguir las noticias, pero la realidad regurgita su furia.
Ya en el consultorio, sentada en la camilla de siempre, no tengo que acostarme ni usar la bata rosada, sino bajarme un poco el pantalón y mirar otra cosa que no sea, como imagino, el hilo empecinado en no salir. Todo dura cinco segundos (el doctor corta un nudo, desliza el hilo) y es indoloro. Después me muestra dos fotos que tomó en la cirugía con su celular y que les mostró a mi madre y a mi hermano cuando se reunió con ellos en la sala de espera. Mi útero aparece en una, sobre el vientre, devorado por la tripa sangrienta y nervuda del mioma más grande aún adherido. En la otra están los miomas, alineados como esferas galácticas, inofensivos y limpios. Tras la extracción, fueron llevados a patología. En su diagnóstico, que ahora el ginecólogo lee, la médica patóloga los llama masas de tejido blanquecino, de consistencia firme y aspecto arremolinado, sin necrosis, ni hemorragia ni malignidad.
El doctor dice que estoy lista para viajar a Buenos Aires.
Llevo nueve días en un estado fantasmagórico, languideciendo como una cortesana, sin revisar el celular ni seguir las noticias, pero la realidad regurgita su furia.
***
Falta poco para la medianoche. Ayer me quitaron lo puntos. Mi madre pide un taxi para ir a la clínica; yo voy al baño por un trozo de papel higiénico y tiro el que tengo en la mano que está untado de sangre. Luego sabré que lo que sale de la cicatriz no es sangre, sino una mezcla de grasa líquida, suero y linfa llamada seroma que suele acumularse bajo una herida quirúrgica. Es menos brillante, no tan roja y no sale a borbotones, destila. Pero estoy segura de que es sangre. Esto es grave y lo ocasioné yo misma por caminar rápido y restar importancia a las punzadas que sentí hoy en el vientre.
Por la ventana del taxi la ciudad parece muerta. Hago presión sobre la cicatriz como si tuviera una herida de puñal.
En la sala de urgencias todos nos vemos verdes y miserables, incluso el personal médico. Una chica llora recostada en la pared porque tiene un cálculo renal. Me remiten al ginecólogo de guardia. Mi madre y yo recorremos los pasillos que dejamos hace diez días hasta que encontramos el consultorio, cuya única luz proviene de una computadora portátil. Mientras respondo las preguntas del doctor y él explica cuán común es un seroma tras una cirugía, mi miedo se vuelve hastío. Me acuesto, él toma un trozo de papel de cocina y presiona la cicatriz deslizando el papel desde los bordes hacia el centro para que el seroma drene. Estoy harta de que un desconocido me toque, harta de mi ignorancia, harta de esperar. Siento dolor, pero ya ni siquiera me quejo.
Cuando termina de limpiar, elogia la cicatriz y me manda a casa. Este es el final. El cierre innecesariamente dramático en la madrugada de un miércoles de enero.
***
En el sueño entro a la bodega de la casa de mis tías que es oscura y húmeda. Todo está callado, invadido por una capa de polvo. Cuando era una niña en esa bodega se apilaba el algodón con el que mi abuela hacía colchones y se secaban las plantas que mi tía empleaba para fabricar productos farmacéuticos. En las vigas había fotos ennegrecidas de los obreros que trabajaron en la carpintería de mi abuelo. En el sueño, camino hacia el fondo hasta que aparece un pájaro de pico largo que me persigue desde el techo. No baja, me acecha batiendo las alas. Despierto en plena huida. Estoy en Buenos Aires, es la madrugada del viernes 17 de mayo de 2019, el cielo está negro pero el amanecer ya se advierte. Salto de la cama. No es el terror de ese pájaro lo que me despierta. Es el segundo día de menstruación, la cuarta desde que me operé, y mientras duermo algo me avisa que tengo que cambiarme la toalla higiénica. Lo confirmo en el baño: la sangre pasó de la toalla que me puse antes de acostarme a la calza que uso por precaución y de allí al pantalón de la piyama. Es una suerte que la sábana no se haya manchado. Tengo la impresión de que el baño está teñido de rojo y me apresuro a lavar la ropa como si borrara un crimen.
Estoy harta de que un desconocido me toque, harta de mi ignorancia, harta de esperar. Siento dolor, pero ya ni siquiera me quejo.
Las menstruaciones sin miomas han sido irregulares: en una sentí dolor solo el primer día, en otra no sentí dolor, pero sangré mucho, en otra casi no sangré, en otra sentí un dolor previo que luego se detuvo. Los calambres continúan con distintas intensidades, pero la impresión de llevar bultos en el vientre, la espalda y las piernas desapareció. Yo sabía que no iba a ocurrir nada muy distinto a eso ni el ginecólogo me había prometido algo más, y aun así imaginaba que el cambio iba a ser deslumbrante, un antes y después de televentas, un milagroso: ¡De repente pudo caminar! Los primeros meses apliqué un gel de silicona sobre la cicatriz cada mañana y ahora lo hago cada tanto. La miro. Es más parda que el resto de la piel, rugosa en los extremos, lisa en el centro, lejana, indefensa, olvidada bajo la ropa.




